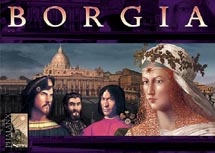
LOS BORGIA es una superproducción que ha sido rodada en los lugares auténticos dónde vivió la familia valenciana "Borja". Valencia, Gandia...
Se estrena próximamente. Se trata de una gran apuesta cinematográfica de Antena 3. La Cadena invertirá diez millones de euros en esta Con una cuidada y lujosa producción, LOS BORGIA pretende ser una de las grandes películas del próximo año y una de las más destacadas del cine español.
El guión funde aventuras y acción con historia para combinar entretenimiento y espectáculo y que contiene también una certera y profunda reflexión sobre el poder y la ambición, el amor y la pasión y sobre la muerte y la soledad. Dirigida por Antonio Hernández, uno de los directores más reconocidos del cine español y ganador de una Goya por su película "En la ciudad sin límites", LOS BORGIA estará protagonizada por Luis Homar, Sergio Peris-Mencheta, María Valverde y Eloy Azorín que darán vida a los personajes principales: Rodrigo Borgia (Papa Alejandro VI) y sus tres hijos César, Lucrecia Borgia y Jofré. A ellos se suma una amplia lista de los actores más importantes del país hasta completar un reparto de lujo, que incluye a Paz Vega, Emilio Gutiérrez Caba, Roberto Alvárez, Ángela Molina, Eusebio Poncela, Antonio Valero, Roberto Enríquez, Diego Martín, Mónica Cruz y Miguel Ángel Muñoz.
¿Pero sabremos algo más acerca de la familia de los Borja? Incluso las enciclopedias que hacen de la objetividad su lema (por ejemplo, Wikipedia) tienen dificultades para ofrecer, aun en una síntesis, una información que no “levante ampollas”, polémicas y críticas. Como quiera que es un tema complejo y controvertido ofrecemos sólo algunos aspectos generalmente aceptados y alguna curiosidad menos conocida.
“Los Borgia" (Borja originalmente) fueron una familia valenciana establecida en Xàtiva muy influyente durante el Renacimiento. Han pasado a la historia como una familia cruel y deseosa de poder. Los personajes principales de la familia son Rodrigo Borgia (quien llegaría a ser el papa Alejandro VI), y sus hijos ilegítimos, César Borgia, líder político descrito por Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe y Lucrecia Borgia. A pesar de ser de origen valenciano, han pasado a la posteridad con la versión italiana de su apellido, ya que, en realidad, Rodrigo se llamaba Rodrigo Borja. Para ser aceptado en el papado y en Roma, cambió su apellido por Borgia, de forma que sonaba igual, aunque se escribía diferente. Rodrigo Borgia poseía una ambición sin límites. Tenía planes para aumentar el poder de la Iglesia mediante tratados que cimentarían tanto la autoridad del papa como la de sí mismo.
 Misal de Navidad de Alejandro VI [ca. 1500] 70 ff., pergamino, 461 x 322 Texto a línea tirada Caja: 285 x 190 Letra gótica Edición facsímil del códice conservado en la Biblioteca Vaticana (Signatura: Borg. Lat. 425) Procede de la Biblioteca Valenciana.
Misal de Navidad de Alejandro VI [ca. 1500] 70 ff., pergamino, 461 x 322 Texto a línea tirada Caja: 285 x 190 Letra gótica Edición facsímil del códice conservado en la Biblioteca Vaticana (Signatura: Borg. Lat. 425) Procede de la Biblioteca Valenciana.
Durante su papado, Alejando VI se valió de sus hijos para consolidar su poder. Sus ansias de dominar todo lo que el conocía como Santo eran una de las cosas que mas le ayudaban a seguir adelante con sus ideas. Por un lado, utilizó las habilidades guerreras de César para aumentar las posesiones del pontificado, además de utilizar a este hijo suyo para alianzas matrimoniales. César no tardaría en apoderarse de una fama tanto o más siniestra que el padre. Muchas venganzas, muchas intrigas con respecto a las amistades de César.
Sin embargo, para esta última función utilizó en mayor medida a Lucrecia, a la cual casó tres veces: en la primera anuló su matrimonio, y en la segunda, el marido resultó muerto en "extrañas circunstancias". La familia usaba su lengua materna, el valenciano, para comunicarse, por razones de privacidad, incluso en Italia. Hay un pueblo en la provincia de Zaragoza llamado Borja, cabeza de la comarca del Campo de Borja, se considera que los Borgia (Borja) son originarios de esta población”.
Algunos datos acerca de Borja-
Borja, cabecera de la comarca que lleva su nombre y tiene una población que alcanza casi los 4.400 habitantes, se asienta en la margen izquierda del río Huecha, a poco más de 60 km. de la capital aragonesa. Aunque su origen como ciudad se remonta a la época de la invasión musulmana, encontramos en sus alrededores numerosos yacimientos arqueológicos que nos hablan de asentamientos humanos muy anteriores. De la ibérica Bursau, como fue llamada en la antigüedad, se conservan numerosos restos arqueológicos, declarados "sitio arqueológico de interés nacional". Ya entonces acuñó moneda, siendo poco después conquistada por el imperio romano. Durante su época musulmana, en la que parece se llamó Burya ("torre" o "fortín" en árabe), fue sede del señorío de los Banu-Qasi, quien gobernó la Marca Superior durante el siglo XI. De ese brillante pasado musulmán quedan el encanto de sus calles estrechas y los restos arqueológicos del castillo que preside la ciudad. Reconquistada por Alfonso I el Batallador, Borja adquiere un gran protagonismo como villa fronteriza en las guerras castellano-aragonesas, especialmente en la guerra de "los dos Pedros", en la que los castellanos saquean e incendian el Concejo, dejando a la villa en una situación desastrosa de la que tardarán tiempo en recuperarse.
En 1.119 Alfonso I conquista Tarazona, Tudela y Zaragoza, pasando toda la región a manos de los cristianos pirenaicos, pero a pesar de ello, dado el escaso número en relación con los musulmanes, no asolaron las villas, ni modificaron la población o la economía agrícola-ganadera, en casi ningún caso. Si modificaron, sin embargo, la organización jurídico-social, pues los cristianos instauraron sus fueros y costumbres, sus rutas comerciales, etc. En Maleján, Albeta, Bureta, Bisimbre, Agón y Fréscano la población siguió estando compuesta íntegramente por moros, mientras que en Ambel y Bulbuente, el número de cristianos, escaso al principio, fue creciendo considerablemente, aunque no tanto como en Ainzón y Alberite, donde pronto se excluyó a la población musulmana. Las dos ciudades principales por aquel entonces, Magallón y Borja, recibieron una importante colonización cristiana, pero el elemento musulmán y judío se conservó hasta la expulsión en el XV. Al sur del Campo de Borja hubo colonización cristiana exclusivamente, incluso con la fundación de dos nuevos pueblos, Pozuelo y Fuendejalón. Algunos de estos pueblos pertenecieron desde la reconquista cristiana a órdenes religiosas militares, marcando esto el transcurso de su historia.
El monasterio de Veruela, fundado en 1141 y favorecido por los reyes, tenía numerosos privilegios reales y el señorío de varios pueblos, Bulbuente, Ainzón y Pozuelo, entre otros. La orden militar de los Templarios primeros, y de San Juan de Jerusalén, después, poseía, Talamantes, Ambel, Alberite y Fuendejalón. En 1.438, le es concedido por Alfonso V, el Magnánimo, el título de "ciudad", desatacando de ese momento la construcción del claustro de Santa María, de planta cuadrada y adosado a la iglesia en su lado sur, así como la Plaza del Mercado, uno de los más pintorescos rincones de la ciudad, con la casa-palacio de los Angulo y el hoy conocido como "torreón de los Borja". Ascenso de los Borja Los Borja del siglo XV son, tal vez, el mejor ejemplo de ascenso fulgurante de una estrella familiar tocada por la fortuna y, finalmente, de caída de esa estrella; de condena, de olvido, de redención, de recuperación y pervivencia en clave mítica… En una época de crisis, como aquella que les tocó vivir, no son infrecuentes esos ascensos rápidos entre las personas, los estados, las ideas y creencias…
Los Medici florentinos pasan de tintoreros a príncipes; los Sforza de Milán, de cabreros y capitanes de fortuna a duques; Colón, de marino visionario a descubridor de un continente y almirante de la mar Océana; Lutero, de oscuro fraile a artífice de una fe que acaba moviendo a millones de personas; Vasco de Gama, Copérnico, San Ignacio de Loyola… Castilla pasa de ser un estado periférico a construir el mayor imperio que han visto los siglos; los turcos avanzan por Europa, muy lejos ya de sus antepasados nómadas del Asia interior; Francia acrecienta su potencia expansiva… Ninguna familia, sin embargo, es tan arquetípica de esa época crucial. Ninguna ha sido tan capaz de sintetizar en sí y en tan poco tiempo tantas facetas del hombre que intenta construirse un gran destino entre las circunstancias que lo acosan. Ninguna ha sido capaz de personificar mejor, ante los ojos y a juicio del mundo, todos las virtudes y todos los vicios de la humanidad, todas las pulsiones que bullen en lo profundo del ser humano. De ahí la pervivencia de su memoria.
Alfonso de Borja, Calixto III, el papa gótico, y Rodrigo de Borja, Alejandro VI, el papa renacentista. Son personajes arquetípicos de la época que, a cada uno de ellos, tocó vivir y, en tanto que papas, son metáfora privilegiada y testimonio de excepción de esas épocas. Calixto III, Alfonso de Borja, nace en 1378 y muere en 1458. Su vida comienza a palpitar, por tanto, más de veinte años antes de que acabe el siglo XIV y se extiende hasta ocho años después de que el siglo XV llegue a su mitad. Alejandro VI, Rodrigo de Borja, nace en Xàtiva el año 1.432. Vive en Italia, sin embargo, desde 1.449 como familiar de su tío Alfonso, el cual, en 1.456 —poco después de ser elevado al solio pontificio—, lo nombra cardenal y, en 1.458, obispo de Valencia.
 Retrato de Rodrigo de Borja, papa Alejandro VI, de Joan de Joanes. Serie de prelados valentinos del Museo de la Catedral de Valencia.
Retrato de Rodrigo de Borja, papa Alejandro VI, de Joan de Joanes. Serie de prelados valentinos del Museo de la Catedral de Valencia.
En 1.457 lo había hecho ya vicecanciller de la Iglesia, cargo que Rodrigo de Borja ocupará hasta que él mismo sea elegido papa. La vida de Rodrigo de Borja en la cúspide de la cancillería papal, primeramente, y, desde 1.492, como pontífice supera, por tanto, toda la segunda mitad del siglo XV, ya que el segundo papa valenciano muere en 1.503. Rodrigo de Borja es, en consecuencia, un personaje de primera magnitud universal durante un largo período que es clave para la historia de las penínsulas ibérica e itálica, para Europa y para el mundo. Si consideramos el período en que vive su tío Alfonso y las funciones de gran relieve que Rodrigo ocupó antes de ser elegido papa, bien podemos afirmar que observar e intentar comprender a estos dos setabenses es, ciertamente, un buen medio para observar y para intentar comprender ese período clave de la historia. Tanto Alfonso como Rodrigo de Borja reciben una formación jurídica. A ella debe, sin duda, Alfonso de Borja los inicios del ascenso social a partir de su condición originaria de miembro de la pequeña nobleza rural valenciana. A ella debe que el rey Alfonso el Magnánimo lo hiciera consejero suyo, como debe a sus conocimientos de derecho canónico y civil y a su probable capacidad de negociación el haber llevado a cabo con éxito los acuerdos que pusieron fin al Cisma de Occidente, hecho que le valió el capelo cardenalicio.
Alfonso de Borja es, pues, un hombre de aquel fin de la Edad Media en el que tanto la burguesía económica como los profesionales de las leyes y de la burocracia eclesiástica y real comienzan a desempeñar un papel de primer orden en el seno de unos estados cada vez más fortalecidos y, en consecuencia, a ascender en la escala social. Es, asimismo, un hombre de los viejos tiempos. Desde el momento mismo en que ocupa la cátedra de San Pedro, cuando tenía ya 77 años, su preocupación primera es detener el avance de los turcos, los cuales, tres años antes, habían ocupado ya Constantinopla. Este papa cruzado es un hombre todavía gótico en una Europa que, casi toda ella, también es gótica y que no conoce otro mundo que el suyo propio y una parte de los otros dos continentes que se asoman a las riberas mediterráneas.
Calixto III reclamará con ardor los derechos temporales de la Iglesia sobre los príncipes que, según él, tenían que rendirle homenaje. Se enfrentó, de manera muy particular, con quien había sido su señor, con Alfonso V de Aragón, el Magnánimo, por la investidura de reino de Nápoles el cual reivindica el papa como feudo pontificio. Nada más morir el Magnánimo, Calixto III negará la investidura napolitana al hijo bastardo de aquel, al príncipe Ferrante, y dará por extinguida la cesión del reino a la dinastía aragonesa. La muerte del papa, la cual acaeció poco después de la de Alfonso, salvó el trono de Ferrante, no sin que tanto él como su descendencia tuvieran que defenderlo contra los pretendientes angevinos, contra los nobles napolitanos que hacían causa con estos y, finalmente, contra el propio rey de Francia e, incluso, contra Fernando el Católico, a causa, precisamente, de la escurridiza legitimidad de una corona que, al fin y al cabo, era legalmente feudataria de la Santa Sede. Es probable que los obstáculos que Calixto III puso a la legitimación plena de Alfonso el Magnánimo como rey de Nápoles —y con capacidad para transmitir sus derechos sucesorios a Ferrante— se debieran al deseo del papa de instalar en el trono napolitano a su propio sobrino Pedro Luis.
La designación del sobrino papal como rey de Nápoles concordaría con un nepotismo pontificio bastante frecuente entre los papas de la época. En cualquier caso, la postura que mantiene Calixto III frente a Alfonso el Magnánimo y Ferrante de Nápoles está en perfecta sintonía con la larga pugna sostenida por los papas con emperadores y reyes, con reformadores radicales y concilios, en defensa de una supremacía pontificia que, a entender de esos papas, no se circunscribe al ámbito espiritual sino que abarca también el temporal. Los monarcas de la Corona de Aragón no habían sido ajenos al litigio. No lo había sido, especialmente, Pedro el Grande, el cual se convirtió en campeón de la causa gibelina, cuando, en su condición de consorte de Constanza de Hohenstauffen, fue coronado, en 1.283, como rey por los sicilianos que se habían alzado en armas contra Carlos de Anjou.
El largo camino que llevó a Alfonso el Magnánimo al trono napolitano estuvo jalonado por los obstáculos que le interpusieron los papas Martín V y Eugenio IV. Sin embargo, la proverbial habilidad del Magnánimo a la hora de presionar al pontífice romano quedó patente en diversas ocasiones. Se tradujo en amenazas de apoyar antipapas (Clemente VIII y Félix V) o de favorecer el conciliarismo en contra de la autoridad papal. Al fin, la victoria militar del monarca sobre Renato de Anjou, en 1.442, indujo a Eugenio IV a investirlo como rey de Nápoles y convirtió a Nicolás V, el sucesor de Eugenio IV, en dócil instrumento de la política italiana del Magnánimo. Fue precisamente en la persona de su ex vasallo Alfonso de Borja (convertido ya en Calixto III) donde Alfonso el Magnánimo encontró más obstáculos para llevar a término, en connivencia con Milán, su proyecto de política hegemónica sobre Italia, así como para consolidar de manera incontestable su trono de Nápoles y para asegurarse también de que Ferrante y los descendientes de este ceñirían la corona napolitana. El Magnánimo jugó magistralmente las cartas de la desestabilización itálica con su constante acoso a Génova y con las incursiones, que él mismo favorecía, en los Estados Pontificios. Lo hizo sin, por ello, romper del todo la paz suscrita por los estados itálicos en Lodi, el año 1.454, y sin enfrentarse abiertamente con la Liga Itálica, concebida para salvaguardar esa paz.
La primera de esas dos líneas de actuación del monarca perpetuaba el histórico conflicto marítimo y mercantil de la Corona de Aragón con la república ligur, mientras la segunda (llevada a cabo, hasta el año 1.456, por el mercenario Jaime Piccinino) reforzaba la presión sobre Calixto III para que éste garantizara al rey la investidura de Nápoles y el derecho de sucesión de Ferrante. Los humanistas que trabajaban en la biblioteca del Castel Nuovo de Nápoles añadían, a su vez, argumentos intelectuales a la acción militar y diplomática del monarca. Ya en 1.440, Lorenzo Valla había redactado para el Magnánimo la obra De falso credita et emendita Constantini donatione declamatio, en la cual el humanista presenta la donación de Constantino como una falsificación, hecho que, de ser cierto, anularía la vinculación feudal del reino de Nápoles con la Santa Sede y que, en realidad, cuestionaba a los papas cualquier tipo de autoridad temporal. Por las mismas fechas, el monarca había encargado al taller valenciano de Leonardo Crespí el precioso códice (conservado en la Biblioteca Universitaria de Valencia) en el cual se presenta él mismo como legítimo heredero de Sicilia y también de Nápoles, en tanto que descendiente del linaje normando de Matide de Altavilla y de la dinastía suaba instaurada por el emperador Federico II.
Textos, códices, esculturas y pinturas (como, por ejemplo, la tabla de Colantonio San Francisco otorgando la regla) insisten, de manera más o menos velada, en que la corona de Nápoles correspondía al Magnánimo no sólo por haber sido él ahijado por la reina Juana II de Anjou-Durazzo y por haber validado ese acto por las armas sino también en razón de su legitimidad de sangre. El conflicto que sostienen el Magnánimo y Calixto III en torno a la investidura del reino napolitano no sólo cuestiona intelectualmente y de manera muy física la pretendida primacía temporal de los papas; impidió, asimismo, que se materializara de forma plena el gran anhelo del primer papa setabense: conseguir la unión de armas entre todos los príncipes cristianos con el propósito de lanzar una definitiva cruzada que detuviera el avance turco hacia el corazón de Europa, por Serbia y por Hungría, y que reconquistara Constantinopla e, incluso, Jerusalén. Los esfuerzos de Calixto III por promulgar la cruzada, por enviar legados a toda la Cristiandad para reunir subsidios y por escribir cartas a los príncipes europeos y a hipotéticos aliados asiáticos y africanos, a fin de que todos ellos unieran sus armas contra el turco, dieron frutos bastante magros. Se redujeron, estos, a pequeñas expediciones de poco alcance en el mar Egeo, a la ayuda prestada al líder albanés Skanderbeg y a la derrota infringida a los otomanos en Belgrado, el 6 de agosto de 1.456, por el príncipe húngaro Juan Hunyadi, con el cual coadyuvaron, a la hora de reclutar tropas, el legado pontificio Juan de Carvajal y el santo predicador Juan de Capistrano.
De acuerdo con Alan Ryder (1.990), el interés de Alfonso V de Aragón por la gran cruzada que pretendía promover Calixto III era, más bien, débil. Como rey titular de Jerusalén, único rey itálico y cabeza visible de una gran potencia mediterránea, habría correspondido al rey Alfonso comandar las tropas que habían de suministrar los príncipes cristianos, los cuales reconocían unánimemente el liderazgo del Magnánimo. Sin embargo, a un monarca de indudable fe y devoción pero muy preocupado por los propios intereses económicos y por los de sus súbditos y con una visión global y muy real de la geopolítica, interesaba más asegurar sus bases mercantiles en el Mediterráneo suroriental que atacar frontalmente a los turcos de Constantinopla, los cuales estaban, además, aniquilando la potencia comercial de venecianos y genoveses al conquistar las bases que las repúblicas marítimas italianas habían mantenido en el mar Negro y el Egeo. Sí le interesaba, en cambio, apoyar a Skanderbeg, ya que las costas albanesas apenas distan 50 millas de la Apulia; el control napolitano de los dos lados de la puerta del Adriático le permitía, aparte de ello, encerrar a Venecia en el fondo de ese mar. El señuelo de la cruzada le proporcionaba, asimismo, jugosos subsidios eclesiásticos que el monarca utilizaba para atacar Génova con la excusa de que los genoveses eran «los turcos de Europa» y de que ponían en peligro una paz itálica que él presentaba como condición necesaria para emprender la cruzada, por más que fuera él mismo también quien más turbaba la paz.
Realpolitik, por tanto, frente a celo cruzado; geopolítica práctica frente espíritu de lucha a toda ultranza contra el Islam; Renacimiento contra Edad Media, en suma. El mundo de los dos antagonistas, Calixto III y Alfonso el Magnánimo, se reduce al que entonces se conocía: al Mediterráneo, a Europa, al Oriente Próximo y al África cercana, cuyas costas occidentales comenzaban a explorar los navegantes portugueses. Cabe decir, con todo, que el Magnánimo tenía una idea global y muy clara de la fisonomía y del funcionamiento de este gran espacio, como bien prueba el complejo sistema de alianzas y de relaciones de todo tipo que él inicia o refuerza y que se extiende desde el mar del Norte a Alejandría. La sólida formación de jurista con que contaba el papa, la presencia demasiado próxima de Italia y su fe cruzada (que le incitaba a detener a los turcos antes de que éstos alcanzaran el valle del Danubio y a reconquistar Constantinopla y Tierra Santa) confieren al papa una visión de mundo más restringida y menos sistémica que la del Magnánimo, a pesar de haber sido, durante años, consejero regio, a pesar de haberse rodeado, una vez llegó a ser papa, de colaboradores tan válidos como el cardenal, intelectual y científico Nicolás de Cusa, el humanista Eneas Silvio Piccolomini (el futuro Pío II) o el gran luchador que fue Juan de Carvajal y a pesar de haber intentado atraer a su causa a príncipes de territorios tan exóticos y lejanos como Georgia, Trebisonda, Persia o Etiopía.
Hay que esperar a Alejandro VI para encontrar al primer pontífice universal. Calixto III, Alfonso de Borja, nace en 1.378 y muere en 1.458. Su vida comienza a palpitar, por tanto, más de veinte años antes de que acabe el siglo XIV y se extiende hasta ocho años después de que el siglo XV llegue a su mitad. Alejandro VI, Rodrigo de Borja, nace en Xàtiva el año 1.432. Vive en Italia, sin embargo, desde 1.449 como familiar de su tío Alfonso, el cual, en 1.456 —poco después de ser elevado al solio pontificio—, lo nombra cardenal y, en 1.458, obispo de Valencia. En 1.457 lo había hecho ya vicecanciller de la Iglesia, cargo que Rodrigo de Borja ocupará hasta que él mismo sea elegido papa. La vida de Rodrigo de Borja en la cúspide de la cancillería papal, primeramente, y, desde 1.492, como pontífice supera, por tanto, toda la segunda mitad del siglo XV, ya que el segundo papa valenciano muere en 1.503.
Rodrigo de Borja es, en consecuencia, un personaje de primera magnitud universal durante un largo período que es clave para la historia de las penínsulas ibérica e itálica, para Europa y para el mundo. Si consideramos el período en que vive su tío Alfonso y las funciones de gran relieve que Rodrigo ocupó antes de ser elegido papa, bien podemos afirmar que observar e intentar comprender a estos dos setabenses es, ciertamente, un buen medio para observar y para intentar comprender ese período clave de la historia. La biblioteca real napolitana es metáfora muy ajustada de los cambios de sensibilidad que experimenta el Magnánimo. La biblioteca principesca y políglota (formada a base de códices caligrafiados en letra gótica y miniados, preferiblemente, en Valencia según un depurado gótico tardío) va convirtiéndose en biblioteca de estado: grecolatina, humanística y escrita y miniada, también, de acuerdo con los modelos humanísticos. El Magnánimo estimaba, protegía y remuneraba muy bien a los humanistas que lo servían y, sobre todo, a aquellos que le eran útiles como secretarios, exégetas y diplomáticos. Leía y se hacía leer y comentar a los clásicos —principalmente, a los traducidos al vulgar— y apreciaba las antigüedades romanas. Todo ello contribuía a conferirle la majestad con que lo vemos —esculpido sobre el gran arco de acceso al Castel Nuovo napolitano— entrar en la ciudad que había tomado tras una larga lucha. Contribuía también a hacer de él un monarca itálico, casi un emperador, de lo cual tenía gran necesidad a causa del su reciente ascenso al trono de Nápoles.
Alfonso el Magnánimo mantiene un difícil y fructífero equilibrio entre, por un lado, la potencia territorial y el poder regio que le confiere el reino de Nápoles y, por otro, el dinamismo de las grandes ciudades mercantiles y portuarias de sus dominios ibéricos (Barcelona, Palma de Mallorca y, en especial, Valencia). De manera parecida actúa su aliado Felipe el Bueno, cuyos estados basculan entre el ducado de Borgoña y las ricas y activas ciudades flamencas. Alfonso el Magnánimo pugna por construirse en Nápoles un estado burocrático, racional y moderno, a pesar del poder que allí tiene una aristocracia feudal anárquica y veleidosa con la cual tiene, necesariamente, que pactar. Calixto III quiere hacer también de los territorios pontificios un estado organizado y quiere recuperar, asimismo, el patrimonio de San Pedro. Para ello, ha de pactar con unas facciones nobiliarias —en concreto, con los Colonna— y oponerse a otras —en especial, a los Orsini—, al tiempo que aplicaba a la administración de la Iglesia su sólida formación de jurista y que se enfrentaba al Magnánimo. Una tarea demasiado grande para tres años escasos de pontificado, con enemigos tan hábiles y escurridizos y con una firme obsesión en la mente: la cruzada. Tendremos que esperar a Alejandro VI para encontrarnos con el hombre nuevo, con el hombre de estado, con el príncipe verdaderamente renacentista. Rodrigo de Borja comienza a vivir pronto acontecimientos que habrían de marcar de manera indeleble la historia y el sentir universales. Es ya vicecanciller de la Iglesia cuando Pío II accede a la cátedra de San Pedro.
Es testimonio, por tanto, del ardor cruzado de su tío y, asimismo, del de Pío II. El espíritu de Eneas Silvio Piccolomini (en tiempos, hombre galante, refinado poeta y amador de las brisas renacentistas) se había visto inflamado, a la vejez, por el rayo de la fe cruzada. Pío II murió, el año 1.464, en Ancona mientras se preparaba para acometer a los turcos. Rodrigo de Borja se encontraba junto a él. El sobrino de Alfonso de Borja había sido también testigo muy próximo de las aficiones renacentistas de Piccolomini, cuando éste encarga al Pinturicchio los frescos de la biblioteca de la catedral de Siena y, en especial, cuando manda construir, de acuerdo con la nueva sensibilidad, los principales edificios de Pienza. Entre 1.471 y 1.473, siendo ya papa Sixto IV, Rodrigo de Borja se traslada a España como legado pontificio. La sensibilidad nueva con la que se había familiarizado en Italia cruzará el Mediterráneo con él de la mano de los pintores italianos que lo acompañan (en particular, de Paolo de San Leocadio) y se inserirá en un quehacer artístico valenciano que todavía tiene una marcada impronta flamenca. Valencia, la principal ciudad flamígera y civil de las Españas, volcada hacia Italia y, a la vez, abierta a ella y al resto de Europa, se convierte, así, en la primera y principal puerta ibérica del Renacimiento italiano. Y, en las Españas, Rodrigo de Borja sancionará el matrimonio —que se había celebrado sin la debida dispensa papal— entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla.
De no haber sido legalizada la unión, probablemente Castilla se habría vinculado dinásticamente a Portugal, con lo cual la historia de Europa y del mundo habría sido, ciertamente, distinta. En 1.476, Rodrigo de Borja está en Nápoles (como legado pontificio, de nuevo), con motivo del matrimonio entre el rey Ferrante y la infanta Juana, hermana de Fernando de Aragón. En 1.484, cuando Rodrigo de Borja es ya decano del Sacro Colegio Cardenalicio, muere Sixto IV y es elegido papa Inocencio VIII. El peligro turco se había hecho cada vez más grave. En 1.480, los otomanos habían puesto pie en la tierra firme itálica, en Apulia, y habían tomado Otranto, si bien el ejército encabezado por Ferrante de Nápoles consiguió rechazarlos, al fin, con grandes esfuerzos y dificultades. Desde 1.489, el pontífice mantiene, sin embargo, como rehén al príncipe Yem, hermano del sultán Bayaceto y pretendiente al trono de Estambul, lo cual da a la Santa Sede una cierta seguridad y abultadas rentas. El espíritu de cruzada que había animado a Calixto III y a Pío II queda muy lejos ya. En 1.492, la diócesis de Valencia es elevada a arzobispado en la persona de Rodrigo de Borja, el cual se convierte en papa al morir, al poco tiempo, Inocencio VIII.
Ese mismo año había sido testigo de la toma de Granada por los Reyes Católicos, de la expulsión de los judíos de las Españas y del descubrimiento de América. Rodrigo de Borja, un vez papa, otorgará las bulas que sancionarán la división entre Castilla y Portugal del mundo que Colón acababa de descubrir y del que permanecía aún ignoto. Durante el tiempo que media entre el pontificado de Calixto III y el de su sobrino Rodrigo, navegantes portugueses alcanzan el Índico; abren una ruta hacia las Indias que hace menos necesarios los tratos con los puertos del Mediterráneo bajo control otomano, mameluco o berberisco y por donde habían llegado, durante siglos, las mercancías del lejano Oriente y del interior africano. Los hechos han corroborado las teorías sobre la rotundidad del Planeta (conocidas y aceptadas, desde hacía tiempo, por estudiosos, navegantes y cartógrafos) y el heliocentrismo copernicano. El propio Copérnico es invitado por Alejandro VI a la universidad romana de La Sapienza. Rodrigo de Borja, Alejandro VI, es, pues, el primer papa universal. El Mediterráneo, el mar que había visto la fulgurante ascensión de Calixto III y de Alejandro VI, el mar que baña las costes del Lazio y del país de origen de los Borja, el mar que cruzaban de extremo a extremo las naves de la Corona de Aragón, cambiará profundamente con la universalización del mundo.
Contribuiría de manera fundamental a ese cambio el elemento que, quizás, caracterice más que cualquier otro a la modernidad (al nuevo paradigma histórico que comenzaba a configurarse a fines del siglo XV, que se ha mantenido con plena vigencia durante medio milenio y que sólo ahora está mostrando síntomas de crisis): el estado moderno. Alejandro VI intentará convertir los territorios pontificios en un estado unitario, regido por él desde Roma y de forma absoluta. Para conseguirlo, no sólo tendrá que hacer buen uso de su inteligencia, de su formación jurídica y de la experiencia política que ha adquirido como vicecanciller de la Iglesia y como legado pontificio en misiones muy delicadas, sino también de su sentido práctico, de la razón de estado que teorizaría Maquiavelo. No es joven y tiene, por tanto, poco tiempo para llevar a cabo sus planes. Tendrá que rodearse de colaboradores absolutamente fieles (como hacían casi todos los pontífices) y tendrá que conspirar en el seno del vidrioso Colegio Cardenalicio y que hacer frente, con habilidad y sin misericordia, a aquel nido de traiciones que era la Italia de fines del XV y de los inicios del XVI.
Estamos, pues, ante un príncipe renacentista, si bien los gustos de éste, por más que se hayan hecho a una sensibilidad italiana que él quiere dejar patente en las residencias que se hace construir y decorar, permanecen, en muchos modos, anclados en el sentir estético de la Valencia que había dejado atrás. Valencia, era la quinta ciudad de Europa en cuanto a población, y, de hecho, una urbe mercantil y floreciente en todos los aspectos de la vida social, como bien muestran todavía los excelentes edificios tardogóticos que han sobrevivido así como el legado literario, artístico, mercantil y científico que nos transmitió; casi un arquetipo de ciudad europea, tal como define a esta Max Weber. Un arquetipo, por tanto, de una de las más grandes creaciones del genio occidental en su momento más álgido. Alejandro VI nunca dejará de ser Rodrigo de Borja. Se llamará siempre a sí mismo «papa valentinus», se rodeará, en Roma, de valencianos, hablará su lengua materna con su familia y recomendará a su hijo Juan, cuando este se convierte en duque de Gandía, que ponga mucho cuidado en las plantaciones de azúcar que los Borja poseen en la comarca valenciana de La Safor. Será, sin embargo, un príncipe renacentista; el más encumbrado de todos a pesar de las dificultades con que se encuentra, de la oposición que ya había experimentado su tío y que le presentan las grandes y viejas familias aristocráticas italianas, las cuales nunca había dejado de ver a aquellos catalani como unos advenedizos, unos parvenues. No poco había luchado contra eso mismo también la dinastía aragonesa instaurada en Nápoles por Alfonso el Magnánimo.
A la muerte de su hijo Juan, Alejandro VI utilizará a César como brazo armado para unas campañas militares encaminadas a construir un estado sólido a partir de los fragmentarios dominios pontificios, controlados, hasta entonces, por señores levantiscos, semiindependientes y, con mucha frecuencia, crueles, voraces, ineptos y arbitrarios; un estado sólido que él habría querido convertir en hereditario para su familia. Utilizará a Juan, a Jofré y, sobre todo, a Lucrecia en una política matrimonial diseñada por él y encaminada a elevar el linaje de los Borja por encima de cualquier otro. 
Supuesto retrato de Lucrecia Borja en La disputa de Santa Catalina, de Bernardino di Betto Bardo il Pinturicchio. Sala de los Santos de los Apartamentos Borja del Vaticano.
Sin embargo, durante el pontificado de Alejandro VI, las dos grandes potencias de la Europa cristiana se enfrentan en la península itálica: Francia y las Españas de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, quien había añadido a la legitimidad dinástica aragonesa sobre el sur itálico, la fuerza económica y militar castellanas. Fernando el Católico, en un gesto de realismo político muy en sintonía con su carácter y con su época, llega a pactar temporalmente con Francia, en 1.500, el reparto del Reino de Nápoles, y depone manu militare a sus parientes napolitanos. Se convierte, así, en depositario de la legitimidad de la Corona de Aragón sobre Nápoles y se hace, definitivamente, con el testigo de la expansión mediterránea catalano-aragonesa. Carlos VIII y Luis XII de Francia se reclaman, a su vez, depositarios, en Italia, de la herencia angevina. El contencioso que había comenzado en Sicilia a fines del siglo XIII, en época de Pedro el Grande, se convertirá, con el tiempo, en conflicto franco-español o franco-habsbúrguico y perdurará como pugna franco-alemana hasta 1.945.
El enfrentamiento hispano-francés cambia las reglas del juego de la guerra que habían regido entre los condottieri a sueldo de los pequeños estados itálicos. César Borja será una de las víctimas de esta mudanza, a pesar de su coraje y de sus indudables dotes de organizador militar y de estratega. Se afirma, a menudo, que el hábil hombre de estado que fue Alejandro VI acabó convirtiéndose en prisionero de la ambición de su hijo César, el cual casi estuvo a punto de hacer realidad el sueño de crear un estado en Italia para los Borja. César Borja apostó, sin embargo, por el bando equivocado. Acabó sus días combatiendo oscuramente en Navarra, mientras aquel general de excepcional genio que fue Gonzalo Fernández de Córdoba batía los franceses en todos los frentes y aseguraba a Fernando el Católico el trono de Nápoles y una hegemonía sobre Italia que acabaría haciendo efectiva el nieto del último rey Trastámara de Aragón, el emperador Carlos V. A los Borja itálicos, originarios de la comarca valenciana de La Costera, se los llevaría el viento de la historia. Apenas permanecería el recuerdo de unas sombras huidizas a las cuales la leyenda iba a cubrir con unas tintas mucho más negras que aquellas que ciertamente compartían con otros príncipes renacentistas que ni fueron testigos o actores de excepción de un siglo crucial ni tuvieron la altura histórica de la familia que encabezan los dos papas setabenses.
La «leyenda negra» de los Borja se vería realzada por una leyenda europea hacia lo hispánico todavía más negra, por los estereotipos románticos —que presentaron al Mediterráneo y, en especial, a España como un mundo oscuro y pasional— y también por la historiografía del Risorgimento, la cual escribió la historia de Italia desde el prisma del estado nacional que propugnaba para ella, convirtió la presencia extranjera en causa de todos los males de una nación presentado a manera de virgen pura y constantemente secuestrada por ajenos y tuvo una decidida influencia en la historiografía cultural y política alemana y, en general, en la europea. Tan sólo César, expuesto como precursor de la unidad italiana, fue absuelto, a veces, de la general condena a su familia, por más que tal vez sea él mismo quien mejor refleje la pragmática amoralidad de la época y del lugar en que vivió. En el país de origen de los Borja, la leyenda negra ha tendido, con frecuencia, a convertirse en leyenda rosa, al tiempo que las loas a la grandeza espiritual del santo duque obscurecían y procuraban ocultar la muy humana grandeza de dos antepasados de San Francisco que habían llegado a ser papas, y grandes hombres de estado y que dieron origen al linaje de los duques Borja de Gandía.
Fortuna es, en verdad, voluble. El estado moderno, el principal actor de la modernidad, iba también a cambiar la estructura política, la administración y hasta la fisonomía el de las ciudades libres italianas y, de hecho, de las ciudades más o menos libres de toda Europa, como Francisco de Borja procuró transformar, en el siglo XVI, la imagen de Gandía. De quererse fijar una fecha para situar el fin de la Edad Media tardogótica y urbana (y sin perder de vista la arbitrariedad que implica el amojonar entre fechas precisas los grandes períodos históricos, los siglos o los milenios), esta bien podría ser la guerra civil de las Germanías de Valencia (1.519-1.521), la cual concluye con la derrota de la burguesía urbana y de los gremios por las fuerzas coaligadas de Carlos V y de una aristocracia convertida ya en señoril y palatina. Le seguirían la represión imperial de la revuelta de Gante, la conversión de la Toscana o de Génova en estados principescos… La razón de estado y la lógica y el poder del príncipe se impusieron a la ciudad medieval y la hicieron a imagen suya.
Así había sucedido en la Roma de Eugenio IV, de Nicolás V y de Alejandro VI, en la Ferrara de Hércules de Este, en el Urbino de Federico de Montefeltro, en el Milán de los Sforza, y así sucedería, más tarde, en la Florencia convertida en capital de la Toscana granducal. Las defensas urbanas, que fortifican a la ciudad medieval frente al enemigo exterior y que están abiertas hacia el interior de esa ciudad para que nadie pueda hacerse fuerte contra ella (y que tan bien ejemplifican las torres de Serranos o de Quart de Valencia, las puertas Soprana y Sotana de Génova o la Holstentor de Lübeck), darán paso a los fuertes artilleros que no sólo protegen ciudades, convertidas ya en meras piezas de la estrategia defensiva del estado, sino que dirigen sus cañones contra esas mismas ciudades, como iba a suceder con los fuertes mediceos de Florencia o de Siena, en el Castel S. Telmo de Nápoles, en el fuerte edificado por Vauban en Besançon… Esas transformaciones son el preludio y el modelo a escala reducida de las que iban a experimentar las grandes capitales estatales de Europa, capitales destinadas a convertirse en microcosmos, en escaparate, núcleo y caja de resonancia de un estado con vocación de construir una nación unitaria a partir de todos los territorios y de todas las gentes que ese estado alberga dentro de sus bien definidas fronteras.
El triunfo final de la expresión renacentista, ya en el siglo XVI, de un arte pensado deductivamente, desde la regla, desde la abstracción, al caso (a diferencia de la lógica inductiva o abductiva que es propia de la expresión gótica que había florecido en la ciudad tardomedieval) es un buen indicador primerizo de los derroteros que iba a seguir la Europa moderna, la Europa de los nacientes estados modernos. La unidad religiosa iniciada con la introducción de la nueva Inquisición a través de una bula pontificia de 1.478, con la expulsión de los judíos de las Españas y con la conquista cristiana de Granada, el mismo año en que Colón llega a las Américas, y la progresiva decadencia de las lenguas y culturas privativas en el seno de estados con vocación cultural unitaria son los jalones iniciales de una Europa y de un mundo que iban a culminar con los grandes autoritarismos de que ha sido testigo el siglo XX. Esta última tendencia iba a ser contestada, en muchos modos, desde el Romanticismo a esta parte y —al menos, en la Europa occidental— parece estar invirtiendo, hoy en día, su trayectoria evolutiva. La liberalidad de Alejandro VI hacia los judíos, la tolerancia, incluso, para con visionarios del jaez de Savonarola, la manera en que el último papa Borja conjuga la universalidad con su identidad originaria, y una humanidad suya, tal vez, demasiado humana, son contrapuntos muy saludables a sus ínfulas de aprendiz de brujo regido por la razón práctica, por la razón de estado.
Castilla (potencia hegemónica de las Españas) y Francia, dos países de tierra adentro, telúricos, se enfrentaron en Italia y se enfrentarían en el continente europeo. Con esta pugna y con las guerras políticas y de religión que resultaron de ella o que coincidieron con ella, Europa deja de ser el bien urdido sistema de flujos e intercambios de base urbana que había sido durante el otoño de la Edad Media. También el Mediterráneo ha dejado de ser el sistema de base urbana que tenía sus núcleos en Génova, en Venecia, en Valencia, en Palma de Mallorca, en Ragusa, en Alejandría o en Túnez, entre otros, y que estaba íntimamente ligado al sistema urbano que atravesaba el continente europeo y al que hacía de los mares del norte una bien urdida red de flujos e intercambios enriquecedores. Castilla y la Turquía otomana, dos países de tierra adentro, telúricos también, iban a ocupar los dos extremos del Mediterráneo y a convertir nuestro mar en un gran lago interior, en un espacio de retaguardia armada. El descubrimiento de América, el traslado del eje mercantil, político y cultural desde el Mediterráneo a la Europa interior y al Atlántico y la llegada de navegantes portugueses y, más tarde, de holandeses y de ingleses a las verdaderas Indias harían el resto. El universo contemporáneo comenzaba a adquirir, a la muerte del último papa Borja, una fisonomía destinada a perdurar por mucho tiempo. Ahora, cuando menudean las reivindicaciones en pro de la libertad personal y también de la identidad privativa de todos los pueblos, cuando las ciudades y las regiones culturales de Europa se convierten en actores políticos, culturales y económicos de primer orden, cuando Europa y el Mediterráneo se empiezan a perfilar, junto a los estados, como sistemas integrados de base regional y urbana, cuando ciudades, regiones y naciones relegadas por la gran historia levantan la cerviz y reclaman un puesto en el proceso de convergencia europea, cuando tanto se habla de conjugar universalidad y localismo, cuando la Iglesia católica se esfuerza por asumir todas las luces y las sombras de su pasado, cuando algunos pensadores sociales teorizan sobre la crisis y hasta sobre el fin del paradigma de la modernidad, tal como éste comienza a adquirir plena forma durante aquel siglo XV que tan bien jalonan Alfonso y Rodrigo de Borja…
Ahora es, sin duda, el momento para meditar sobre los dos papas setabenses, sobre sus orígenes, sobre su descendencia y su entorno, sobre su intimidad más íntima y sobre su faz pública, sobre sus proyectos, sobre sus logros y sus fracasos, sobre sus mundos, sobre el universo que atisbaron y que contribuyeron a construir. La leyenda negra sobre los Borja, que ha llegado a convertirse en moneda común y que había empezado a urdirse en vida de Alejandro VI, nos presenta alguna vez a éste como suscriptor de un pacto demoníaco que debía asegurarle poder, riqueza y, al fin, la inmortalidad. Al morir el Papa, su cuerpo se descompuso de inmediato, ennegreció y se desformó de un modo horrible. Pronto corrió por Roma el rumor de que el diablo no había tardado en reclamar lo que era suyo. Muy poco común es, con todo, una familia de orígenes relativamente modestos y oriunda de un rincón de Europa que, en menos de cincuenta años, dio dos papas a la Iglesia, emparentó con cuatro familias reales, ascendió a la cima de la sociedad de su época, alcanzó la gloria de este mundo, cayó en desgracia, engendró, poco después, un santo e, incluso, llegó, con el tiempo, a desposar princesas incas; una familia que sobrevive aún en el imaginario colectivo. Alejandro VI y su tío Calixto III se esforzaron por elevar su linaje y por situarlo ya por siempre entre los grandes del mundo. No lo consiguieron del todo. Si bien el hipotético pacto demoníaco suscrito por Alejandro no surtió efecto, ya que los sueños de construir un estado para su estirpe en Italia se desmoronaron con él, su memoria sí llegó a ser inmortal. Alejandro, César o Lucrecia se han convertido en arquetipos, en parte misma de nosotros.
Equívocos caminos reserva, en verdad, la Fortuna. Desde el cuaderno de notas en el que Jacob Burkardt, el mayordomo alsaciano de los papas, relata con precisión germánica —y añadiendo, de su coleto, comentarios sobre hechos que no se avenían con su espíritu adusto—, y la sesgada historia italiana de Guicciardini hasta la documentada y magistral novela histórica Borja papa, en la que Joan Francesc Mira pone en boca de un Alejandro VI a las puertas de la muerte la narración de la vida del último papa Borja, óperas, docenas de relatos, centenares de estudios más o menos interesados y parciales (entre los cuales destacan, por su seriedad y rigor, los del padre Batllori), pinturas, grabados, esculturas —como las realizadas, no hace mucho, por Manuel Boix—, películas, series de televisión y novelas más o menos tremendistas y escabrosas —por ejemplo, las escritas por Manuel Vicent, Manuel Vázquez Montalbán o Luis Racionero— han ido construyendo, durante cinco siglos, la memoria viva de los Borja, la más universal familia valenciana. Memoria es, en muchos modos, recuerdo exorcizado, convertido ya en patrimonio propio, desprovisto de esa inmediatez que lo haría doloroso. Los Borja son ya un hito del imaginario colectivo universal.
Fuentes:http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_VI http://www.comarcaborja.org/html/index_lc.htm
http://www.antena3.es/a3tv2004
